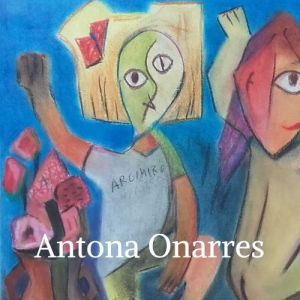Ladraron los perros en cuanto se levantaron, y con apenas un gesto se aproximaron a Miguel buscando su caricia y su palabra cálida de dueño al que servían.
– ¡Venga, vamos! – dijo el pastor, y chifló traspasando el averno con su sonido, un silbido que se escuchaba a varios kilómetros y que lo mismo servía para advertir a las ovejas de que partían, como a los lobos de que tenían una oportunidad de cazar, si se lo permitían los gruñidos y los ladridos de Zara y Labri.
Obedecieron los animales amedrentados, unos y otros, cada uno en lo suyo. Las ovejas por miedo a los cánidos, sus opresores; y los perros con miedo a no ser fieles y serviles con su gentil amo. Las conversaciones cesaron, y las conferencias que tenían programadas para esa tarde sobre “el lobo en la guerra civil española” y “artilugios y sonidos de la oveja ante el acoso del carnero doméstico” fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Balaron las más inconscientes, y trotaron con el espectáculo de bascular por los campos bajo las miradas rampantes de los ladridos de los perrunos capataces.
Miguel empezó a caminar. Se volvió para mirar con embeleso el lecho de hierba donde había descansado su cuerpo. Le encantaba deformar el mundo con su pequeño cuerpo, fuerte y débil a un tiempo. La marca permanecería durante horas, incluso días, pues el hedor que marcaba con su cuerpo cada brizna de hierba y de aire obligaba a los átomos y moléculas que acariciaba a permanecer inmarcesibles durante horas y horas, incluso hasta la eternidad y el tedio. Instintivamente oteó el horizonte para escudriñar las nubes y el sol que todavía calentaba la tarde. Estaba seguro de que llovería dentro de cuarenta y ocho días, pues era de lo único que entendía. Aquello lo convertía en un vampiro del tiempo, pero él no era consciente de su languidez ni de su bravura. Simplemente se recreó en una hermosa idea que lo excitaba, no sexualmente, como hubiera sido lo lógico, sino racionalmente, pues tras los días cuarenta y ocho días con sus cuarenta y ocho noches, regresaría la señora, la única viuda que habían conocido en la región que no se había vuelto a casar con el cacique, rompiendo una eventual tradición de poligamias y diretes. La mujer guardaba un cuartillo de pan y chocolate para regalarle, y tal costumbre, se le antojaba a Miguel la mejor del mundo, y casi la mejor de su vida. De ahí que no se desesperara con los amaneceres, ni añorara las noches, pues sus días tenían fecha de caducidad y sus fecundas tardes anhelaban el regreso de la mujer del chocolate.